
Quince días de diciembre (Antibiótico)
En el mes de noviembre de 2005 había estado tomando unas notas, a mano, en una libreta, de algo que, supuse, se convertiría en un poema o en algo parecido a un texto teórico. Ni tenía ni tengo costumbre de apuntar cosas en libretas –me resultan incómodas, y además imponen un orden temporal y lineal a los textos, que en absoluto me beneficia-, prefiero los papeles sueltos, sin importar su procedencia, incluso el reverso de facturas de la luz o billetes de tren y de avión; tienen la ventaja de fechar de un modo natural y realmente orgánico –embebido en la complejidad de tu día a día doméstico- las notas que vas tomando tomando, de modo que son el verdadero diario de escritura.
El caso: las notas tomadas en aquella libreta no se me iban de la cabeza, volvían constantemente, detectaba en ellas algo de largo aliento, un paisaje muy amplio y por explorar. No obstante se quedaron ahí, digamos que en un limbo.


Paralelamente, para el mes de diciembre había programado un viaje, solo, a una casa familiar en un pueblo de León en el que en aquel momento sólo quedaba un habitante. Debería llevar abundante comida y ropa de abrigo, el teléfono móvil no serviría –no hay cobertura-, tampoco hay teléfono fijo, y debería calentarme con la estufa de leña pues tampoco hay calefacción. Como se puede imaginar, mi intención no era otra que, por espacio de un mes, “ver qué pasaba” con una persona de hábitos eminentemente urbanos insertada en tales condiciones, que si bien no podían calificarse de extremas, sí de sumamente incómodas y, sobre todo, descontextualizadas de mi medio ambiente. Aclaro que no estaba en mi cabeza Thoreau –al cual no soy especialmente afecto-, ni ninguna otra pretensión de comunión del humano/naturaleza, sino otra cosa bien distinta: hacer un experimento conmigo mismo, un especie de “auto ready made”.
Una vez instalado, y ya escribiendo en el ordenador, retomé aquellas notas de la libreta. Tras teclearlas en “modo poema”, nada nuevo aparecía. Me desanimé un poco, la verdad, así que me dediqué a cortar leña para la estufa, revolver en la casa cajones que activaran algún recuerdo de los veranos de mi infancia, y también a dar paseos por la montaña y el río, o subir hasta donde ya había nieve –la magnética observación de pisadas de jabalí junto a casquillos de bala-. Y nunca me crucé ni vi al otro habitante del pueblo, ni tan siquiera la luz de sus ventanas, aunque me consta que allí estaba. Tomé notas a mano y en ordenador, hice dibujos. Nada. Al tercer o cuarto día cayó una nevada muy fuerte, estuvo nevando esa noche, y al día siguiente y al siguiente. Sin cadenas para el coche, aunque hubiera querido irme, no hubiera podido; supongo que puede decirse que me había quedado aislado.
Aparecieron entonces cosas nuevas para mí, cosas que hasta entonces nunca había experimentado: cuando, sabiéndote casi el único habitante de un lugar, te metes en la cama y oyes a lo lejos las ramas de los chopos del río movidas por el viento, y te imaginas el pueblo a vista de pájaro, y le quitas a todas las casas sus tejados, y ves todas las camas perfectamente hechas y sólo en una un bulto, un muñeco, que eres tú, en ese momento se te aparece una extraña y nueva acepción de la palabra soledad. Por otra parte, podrías entrar en todas las casas, saquearlas sin que nadie reparara en ello, las tienes a tu entera disposición, y no lo haces. Esto es algo que tiene que ver con una mezcla de intercambio económico, potlatch y ética, que me sigue pareciendo un misterio.
Un día, en el corral de la casa, por no subir las escaleras orino sobre la nieve. Fuego y hielo en un mismo relámpago conforman en instantes un agujero francamente precioso. Subo a la casa, cojo el primer papel que encuentro, de un taco de publicidad de mi trabajo que había llevado, y escribo,
la esperanza cóncava que se forma
al mear sobre nieve

Abro el ordenador, lo inserto como primer verso de aquellas notas que había llevado, y como si ese arranque fuera la chispa que faltaba, comienzo a escribir sin apenas pausas. A los 15 día tenía lo que luego sería un poema-río, de unas 100 páginas, al que llamé Antibiótico.
PD1: al otro habitante del pueblo jamás lo vi, pero sí cada mañana sus pisadas en la nieve. ¿Qué significa que dos humanos incomunicados en un determinado entorno no hagan ni el más mínimo gesto de acercamiento? No lo sé. Esto también me parece un misterio.
PD2: Antibiótico fue publicado en 2012 por Visor Poesía, y en 2015 por Seix Barral en el volumen Ya nadie se llamará como yo + Poesía reunida (1998-2012)
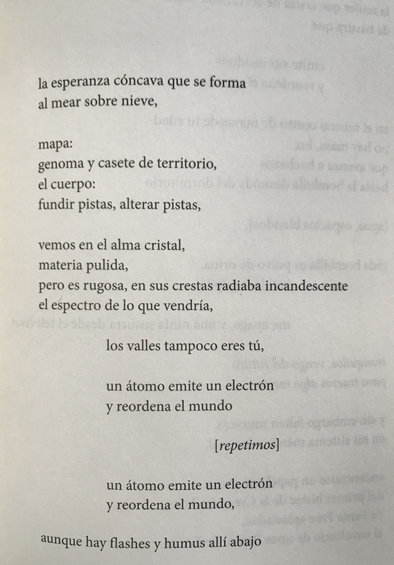
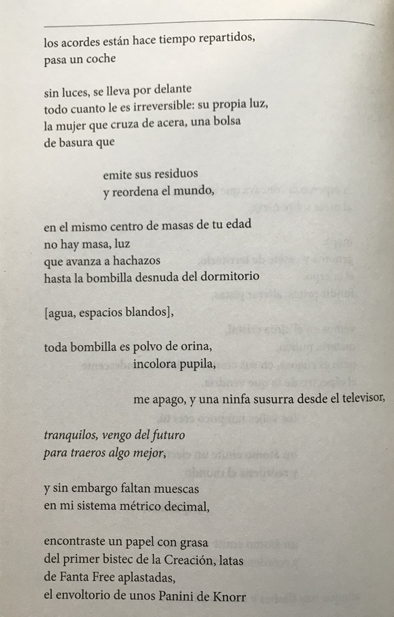
Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) es licenciado en Ciencias Físicas. Entre 2006 y 2009 publica el Proyecto Nocilla (Alfaguara), que consta de las novelas Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab, galardonadas con diferentes premios y traducidas a varios idiomas. Es autor del libro de relatos, El hacedor (de Borges), Remake (Alfaguara, 2011). Su última novela es Limbo (Alfaguara, 2014).
En el año 2000 acuñó el término Poesía Postpoética, reflejada en los poemarios Yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus (2001, reedición 2012), Creta lateral travelling (2004, premio Café Món), Joan Fontaine odisea (2005), Carne de píxel (2008, premio Ciudad de Burgos de Poesía), y Antibiótico (2012). Su último libro de poesía es Ya nadie se llamará como yo + Poesía reunida (1998-2012), editado por Seix Barral en 2015.
Con Postpoesía, hacia un nuevo paradigma, fue finalista del Premio Anagrama de Ensayo 2009. Su blog es “El Hombre Que Salió de La Tarta”. Junto con Eloy Fernández Porta tiene el dúo de spoken word, Afterpop Fernández y Fernández.
